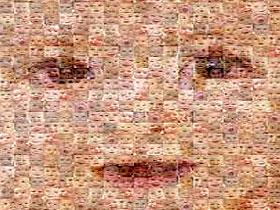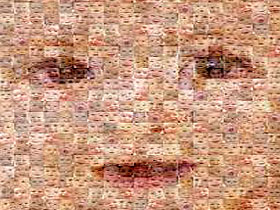El desafío de hacer conocido lo extraño
La medicina se ha propuesto descubrir los secretos que encierran las denominadas enfermedades raras, patologías que afectan a un número creciente de personas, que requieren diagnósticos y tratamientos concretos.
A fines de enero de 2013, la Unión Europea anunció que destinará 38 millones de euros para financiar, hasta el año 2020, tres proyectos internacionales que pretenden hacer un diagnóstico integral sobre el número y características de las denominadas enfermedades raras, patologías que se acercarían a los 8 mil tipos diferentes y que ya afectarían a 30 millones de personas.
Estas dolencias poco comunes, en casi un 80 por ciento de los casos, están relacionadas directamente con la genética, por lo que los expertos se muestran confiados en que los avances científicos actuales que posibilita la tecnología mejoren de forma considerable el conocimiento actual sobre análisis genómico.
Los recursos, concedidos en el marco del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, serán dirigidos a tres líneas de trabajo: enfermedades renales, enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares y el desarrollo de una infraestructura global que permita compartir los resultados que arrojen los proyectos, los cuales estarán coordinados por las universidades alemanas de Heidelberg y Tübingen y la inglesa de Newcastle. A estas instituciones se sumará, en las labores de apoyo a la colaboración internacional, el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia.
El objetivo de la iniciativa es combinar datos genéticos y clínicos para estructurar un mapa completo de las enfermedades raras, determinando los cambios genéticos o qué combinación de éstos desencadenan cada patología, levantando así información de gran utilidad para elaborar nuevos tratamientos farmacológicos. Pero no sólo eso, los nuevos datos ofrecerían la gran oportunidad de contar con médicos especialistas en este campo, algo que no ocurre hasta el momento, dificultando la obtención de diagnósticos oportunos. La esperanza y calidad de vida de los pacientes que sufren estas dolencias está en juego, por lo mismo, esfuerzos de esta naturaleza se replican en todo el mundo. En Chile, uno de los profesionales más destacados en esta área es el doctor Juan Francisco Cabello Andrade, neuropediatra del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso y Clínica Las Condes.
En una entrevista publicada en marzo de 2012 en SAVALnet, el facultativo explicaba que “como Comisión Nacional de Enfermedades Raras del Ministerio de Salud, nos hemos preocupado de agrupar las enfermedades raras y conseguir aunar esfuerzos para fomentar el interés de la sociedad por todas ellas en su conjunto y contribuir en el estudio para propender por mejoras en el tratamiento de las personas afectadas. Antiguamente, la respuesta habitual a los pacientes con patologías poco frecuentes era: no hay posibilidades de tratamiento, así que hacer un diagnóstico no tiene mucho sentido. Pero con la aparición de nuevas drogas y con el desarrollo de investigación esa realidad cambió dramáticamente, porque hoy sí pueden encontrar mejoras en su calidad de vida”.
En su análisis, el doctor Cabello también profundizaba en los principales desafíos que existen en el país en esta materia. “Hoy la educación respecto a enfermedades raras es nula. Por lo tanto, uno de los roles que hemos asumido como Comisión Nacional de Enfermedades Raras es no solamente pelear por lo principal, que es el acceso de nuestros pacientes a terapias, sino que también hacer un catastro de las capacidades diagnósticas que hay en Chile, de las capacidades de seguimiento de los centros especializados, de la difusión entre los médicos y de la implementación de clases o cursos en el pregrado para médicos generales y en el postgrado para becados de neurología infantil, de genética, neurología adulto o medicina interna, para introducir el tema de las enfermedades raras en la formación de los futuros médicos”.
Ensayo clínico
Una de las patologías catalogada como enfermedad rara es la anemia de Fanconi, dolencia hereditaria que afecta principalmente la médula ósea, ocasionando la disminución en la producción de todos los tipos de células sanguíneas. Con el objetivo de evitar los problemas hematológicos propios de este extraño trastorno, se realizará el primer ensayo para evaluar una terapia génica, el cual tendrá su base operativa en Madrid, España, desde donde se coordinarán once grupos de trabajo de diferentes países de Europa. Los científicos se han propuesto tratar a los niños que sufren este problema genético, el que deriva en un mayor riesgo de padecer leucemia.
El proyecto, que busca erradicar el gen que hace a los menores más propensos a este cáncer, se llevará a cabo por un consorcio creado expresamente con este propósito, denominado EUROFANCOLEN. “La enfermedad de Fanconi es una enfermedad compleja con distintos síntomas, de los cuales el fallo de médula ósea es uno de los más importantes, pero no es el único. Vamos a tratar de abordar el problema hematológico de estos pacientes. Sin embargo, algunos tienen anomalías genéticas o tumores sólidos que, con este protocolo, no se van a solucionar. Sí se pretende curar lo más frecuente, es decir, el fracaso medular”, han comentado los investigadores a cargo.
El ensayo clínico, que comenzará en los próximos meses, se dividirá en dos etapas. Lo primero será evaluar cómo un par de fármacos logran aumentar el número de células madre de la médula ósea, los cuales serán aplicados a 20 pacientes por vía endovenosa y subcutánea durante un máximo de ocho días, tiempo que puede variar si se consigue antes el número óptimo de células madre. Lo que se pretende es recoger una cantidad importante de células, más de cuatro millones por kilogramo, que es el número que se utiliza en un trasplante de médula ósea.
“En estos pacientes, su médula no produce suficientes células. Este ensayo no está concebido para aquellas personas que tienen opción a un trasplante de médula ósea, ya que ese es, al día de hoy, el tratamiento de elección en estos casos. Sólo deberían optar a la terapia génica, aquellos que no encuentran un donante compatible”, se aclara.
Una vez conseguido el número de células madre necesarias, se extraerán del paciente y en el laboratorio se les insertará, mediante un lentivirus, una copia del gen que está mutado en estos enfermos. Posteriormente, las nuevas células serán infundidas nuevamente, pero sólo a los pacientes que ya tengan los síntomas de la enfermedad, puesto que la idea no es hacer un tratamiento preventivo, sino uno curativo.
Los investigadores esperan que, cuando las células con el gen corregido lleguen a la médula ósea, comiencen a predominar sobre las demás y que, paulatinamente, vayan repoblando y sustituyendo a las células enfermas. Pero no sólo eso, ya que la esperanza también apunta a que la médula ósea sea capaz de producir células sanguíneas normales. En definitiva, un ensayo de gran importancia que seguramente será discutido en distintas partes del mundo, cuando a fines de febrero se conmemore nuevamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras.