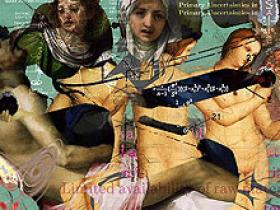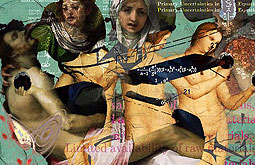Medicina Intensiva: avances y difusión de una especialidad en desarrollo
El desarrollo de la medicina intensiva es un hecho relativamente reciente. Aunque existen antecedentes sobre la iniciativa de agrupar a los pacientes más graves en áreas asistenciales diferenciadas, como lo hizo la enfermera Florence Nightingale durante la Guerra de Crimen en 1863, fueron las experiencias con los heridos de conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y Vietnam, y las epidemias de poliomielitis en los ’50, las que obligaron a dedicar espacios específicos donde ubicar a los pacientes críticos, en especial aquellos que requerían soporte ventilatorio.
Recién una década más tarde, en algunos hospitales de Estados Unidos y Europa surgen las primeras unidades de cuidados intensivos (UCI), donde se desarrollaban labores que poco a poco expandieron sus fronteras más allá de la recuperación posquirúrgica, cambiando el pronóstico de muchas enfermedades graves, a través de nuevos enfoques, sistemas de vigilancia y control, protocolos diagnósticos y manejo terapéutico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define esta especialidad como “el cuidado integral de los pacientes que no responden al tratamiento curativo; siendo primordial el control del dolor y otros síntomas, así como de los problemas psicológicos, sociales y espirituales, lo que supone la atención integral (multidisciplinaria), individualizada y continuada de personas con enfermedad en situación avanzada y terminal, así como de las personas a ellas vinculadas por razones familiares.
Así, con una visión más centrada en lo fisiológico, se creó un cuerpo doctrinal propio de esta nueva especialidad que comenzó a prosperar en Chile a mediados de los ’70 y, al igual que en el resto del mundo, en nuestro país fue creciendo el interés por formar especialistas en este campo.
El primer organismo en crear un programa de formación en medicina intensiva del adulto fue, en la década de los ‘90, la Pontificia Universidad Católica de Chile, a lo que siguió la implementación en la Universidad de Chile, sumándose recientemente, la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo – Clínica Alemana.
En la actualidad estas instituciones desarrollan programas conjuntos en investigación y docencia, escenario que les ha llevado a buscar nuevas y mejores formas para difundir su quehacer y trasmitir los conocimientos adquiridos.
Fue de este modo que el año 2006, a partir de un gran esfuerzo de estas unidades docentes, formando un grupo en el que ha participado una veintena de profesionales, se creó el Curso Universitario de Medicina Intensiva que está orientado principalmente a becados y otras personas del mundo universitario que les interese perfeccionarse en esta área, buscando de esta forma mejorar la calidad del intensivismo nacional y estimular vocaciones en el campo de la investigación en medicina interna.
La iniciativa, que se realizará por segunda vez entre el 25 y el 27 de abril de 2007 en el Club Manquehue, será encabezada por los doctores Glenn Herández, jefe del Programa de Formación de Postgrado de Cuidados Intensivos de la Universidad Católica; José Castro, jefe del Departamento de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile; y Vinko Tomicic, jefes clínico de la Unidad de Pacientes Críticos de Clínica Alemana. Tal como en la primera versión, los organizadores esperan que el encuentro permita difundir los trabajos de investigación de los especialistas nacionales, y conocer los nuevos avances del área a través de charlas de expertos extranjeros de primer nivel.
Especialistas de Avanzada en Chile
En esta oportunidad, los organizadores del Segundo Curso Universitario de Medicina Intensiva gestionaron la participación de tres expertos internacionales de primera línea que abordarán los últimos avances en shock séptico, microcirculación y nutrición de los pacientes críticos, áreas en las que sus investigaciones han remecido el escenario mundial de la especialidad.
El primero de ellos es el doctor Djillali Annane, del Servicio de Reanimación del Hopital Raymond Poincaré, de la Universidad de Versailles Saint-Quentin, en Francia, quien además de hacer investigación clínica, tiene una larga trayectoria en investigación básica. Se trata de un intensivista conocido por sus estudios relacionados con shock séptico, donde ha trabajado principalmente en el tema de la función suprarrenal y el uso de esteroides.

Uno de sus trabajos emblemáticos, mostró cómo el uso de corticoides en shock séptico podía, eventualmente, mejorar la sobrevida en un subgrupo de pacientes. “Es un hombre que ha aportado mucho por lo que a nivel mundial está en la primera línea en todos los debates y forma parte de los grupos de discusión que elaboran los grandes consensos. Es la primera vez que viene a Lationamércia y es un orgullo para nosotros que venga a Chile en esta ocasión”, señala el doctor Glenn Hernández.
El segundo expositor extranjero es el doctor Can Ince, director del Departamento de Fisiología Clínica, de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, cuyas investigaciones y hallazgos en torno a la microcirculación han revolucionado el mundo del cuidado intensivo, dado que precisamente una de las grandes causas de mortalidad en los pacientes críticos ocurre por trastornos en la circulación de las arteriolas, los capilares y las vénulas, que por lo general tienen menos de 100 micrómetros de diámetro, por lo que resultan muy difíciles de observar. Allí se desarrollan gran parte de los fenómenos que tienen que ver con las disfunciones de órganos y a la mortalidad en los pacientes críticos.
“Pese a que en las UTIs existen instrumentos como electrocardiogramas, escáner y arteriografías, hasta hace poco no existía ninguna herramienta para evaluar la microcirculación”, dice el doctor Hernández.
Fue en este contexto que el doctor Ince inventó el OPS, un aparato que se basa en la video microscopía y que dispara luz polarizada en la lengua de los pacientes. Dicho haz se refleja en los glóbulos rojos dibujando los capilares, las vénulas de la lengua y, por lo tanto, la microcirculación. Posteriormente, ese dibujo se proyecta en un computador y hace posible obtener imágenes que pueden entregar datos semi cuantitativos sobre qué porcentaje de la microcirculación tiene flujo, cuál está ocluido. “Él pensó que la lengua podía ser un buen territorio para estudiar la microcirculación, porque en la parte de abajo los vasos están en la superficie. El OPS tiene el aspecto de un pequeño taladro y se puede utilizar incluso en pacientes dormidos que están con ventilación mecánica. Este es un instrumento que ha revolucionado la aproximación al paciente crítico”, dice el especialista de la Universidad Católica.
El profesional recuerda que antes, cuando se resucitaba a un paciente afectado por un shock, cuando le subía la presión a partir de los parámetros macro el equipo médico pensaba que la persona ya estaba bien. “Pero no era así, porque este aparato nos mostró que un porcentaje importante de esos pacientes que aparentemente están bien, siguen teniendo la microcirculación ocluida, sin flujo, pese a que la presión se recuperó. De este modo sabemos que necesita de una terapia”.
Dado el amplio campo de investigación que abre la nueva tecnología, tanto Clínica Alemana, como el Hospital Clínico de la Universidad Católica incorporaron este equipamiento que les ha permitido desarrollar experiencias clínicas.
El tercer invitado es el doctor Daren Heyland, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Queen´s, en Canadá, quien es considerado como el máximo experto en lo que se refiere al soporte nutricional de los pacientes críticos.
Por lo general estas personas están en ayuno, pues al estar conectados varias semanas o, incluso, meses a un ventilador mecánico o en shock, no se las alimenta en forma natural por el estómago, sino que a través de vías artificiales, con lo que rápidamente van quemando sus propios músculos y así, en un mes de enfermedad, un paciente crítico puede perder un 30, 40 o incluso un 50 por ciento de sus músculos. “El soporte nutricional de estos pacientes, que se realiza por vías artificiales, es fundamental para la sobrevida. Es un tema que ha ido evolucionando con el tiempo, porque antes había muchos mitos y se cometían muchos errores al alimentar mal, alimentar a destiempo, alimentar por malas vías o con malos nutrientes. La nutrición en cuidado intensivo es una ciencia, porque los nutrientes pueden ser usados como fármacos”, asegura el doctor Hernández.
En este ámbito, el doctor Heyland es una autoridad que está por primera vez y que se ha destacado por sus investigaciones que abordan la mejor forma de nutrir a los pacientes, así como también el desarrollo de protocolos y guías clínicas que buscan hacer de la nutrición una herramienta eficiente que mejore la sobrevida de estas personas.
Construyendo con investigación
La presencia en nuestro país de tres de los más destacados especialistas mundiales en el campo de la Medicina Intensiva no es casualidad. Los docentes ven esta visita como una rica experiencia de intercambio científico, puesto que conocen y respetan las líneas de investigación que se desarrollan en Chile.
“A partir del ambiente universitario que impulsa el quehacer de nuestros intensivistas, tenemos becados que se dedican mucho a la investigación. Hace varios años hemos venido realizando estudios científicos tanto en investigación básica, a través de proyectos Fondecyt, como también clínica. Con el tiempo, estos trabajos han sido conocidos, puesto que hemos publicado en la literatura internacional y presentando nuestra experiencia en congresos, mostrando temas interesantes en falla respiratoria y en shock séptico. Publicamos cinco o seis papers al año en Estados Unidos y en Europa, en revistas de primer nivel tales como el New England Journal of Medicine o el Journal of Intensive Care Medicine”, cuenta el doctor Glenn Hernández.
Agrega que, de este modo, los especialistas nacionales han ido haciendo conocido en el mundo del intensivismo mundial, por lo que los invitan a numerosos congresos latinoamericanos y a algunos de Europa y EE.UU. “Así hemos ido conociendo a expertos como los que nos visitan en esta oportunidad e incluso, luego de encontrarnos en varios eventos de medicina interna, se han ido formando lazos de amistad. Hemos trabajado muy duro para desarrollar esta sólida línea de investigación que está inserta en el circuito mundial”.