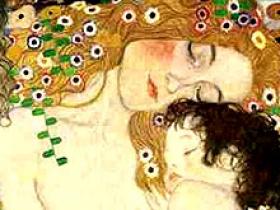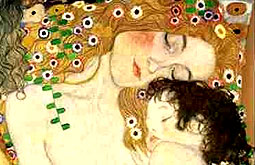El sueño: entre la cultura, la historia y la ciencia
Según el escritor argentino Jorge Luis Borges, su cuento “Funes el memorioso” (Ficciones, 1940) es una larga metáfora del insomnio. Al protagonista de ese relato le era difícil conciliar el sueño porque dormir era para él “distraerse del mundo”, además sufría de hipermnesia, por lo que no podía librarse de sus recuerdos.
“Ireneo Funes quería dormir y no podía. Para dormir es necesario olvidar un poco las cosas. En esa época yo no podía olvidar. Cerraba los ojos y me imaginaba con los ojos cerrados en mi cama. Imaginaba los muebles, los espejos, imaginaba la casa. Imaginaba el jardín, las plantas, había estatuas en ese jardín. Para librarme de todo ello escribí esta historia de Funes que es una especie de metáfora del insomnio, de la dificultad o imposibilidad abandonar el olvido. Ya que dormir es eso: abandonarse al olvido total. Funes no podía. Por eso murió agobiado”, dijo el escritor en una de las tantas entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida.
Como un elemento recurrente, el sueño aparece en muchos cuentos de Borges. Esta condición fisiológica y sus trastornos no sólo llamaron la atención de este creador, sino también de otros cientos de artistas, científicos y filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, dada su naturaleza dinámica, el hecho de importar un tercio de nuestras vidas, constituir el periodo de mayor vulnerabilidad ante el medio y su estrecha relación con el comportamiento en la vigilia.
Asimismo, se trata de un fenómeno que ha sufrido importantes modificaciones en el contexto social y ambiental, el dormitorio ha evolucionado de una habitación comunal a un lugar privado; la luz eléctrica permite la extensión del día hacia la noche, creando el trabajo nocturno; los viajes internacionales a través de husos horario han generado problemas en la adaptación del ritmo circadiano, y la posibilidad de quedarse dormido durante los períodos en que se debe mantener la vigilia se ha trasformado en una amenaza para la seguridad de las personas cuando están conduciendo un automóvil u operando algún tipo de maquinaria.
En épocas ancestrales el interés del hombre por el sueño estuvo primordialmente relacionado con la interpretación del contenido onírico. De hecho, la palabra “sueño” proviene de los vocablos latinos somnus (el acto de dormir) y somnium (la representación de sucesos imaginados durmiendo).
De acuerdo con la antigua tradición grecolatina los sueños revelaban a veces la voz de los dioses, permitían predecir el futuro y estaban vinculados a la adivinación. Más tarde, en el siglo II d.C., basándose en una extensa tradición hermenéutica del mundo griego, Artemidoro de Daldis escribió Oneirocritica, una obra que muestra una clasificación de los sueños que se impondría hasta el siglo XIX.
El método expuesto por Artemidoro en su tratado tomaba en consideración no sólo el contenido del sueño sino también el carácter y circunstancias de quien lo había soñado: hombre o mujer, persona importante o simple esclavo. Sus teorías se difundirían en la Edad Media latina. Falsos y auténticos, creíbles o engañosos, los sueños se clasificaban en dos tipos, divididos a su vez en tres y dos variedades: por un lado se hallaba el sueño enigmático; la visión profética; y el sueño oracular; por el otro, la pesadilla (en latín insomnium); y la aparición.
Los antiguos entendían que las pesadillas se originaban en ansiedades diurnas que perturbaban la mente de quienes soñaban y no requerían interpretación. Los tres primeros tipos, en cambio, sí eran considerados importantes, porque permitían prever incidentes de la vida de un individuo, es decir, que sobre ellos se practicaba el arte de la adivinación.
Mientras en la India, el Atharva-Veda uno de los textos más antiguos de la medicina tradicional hindú, recomendaba tratamientos medicinales de la ansiedad y el insomnio, en la antigua China el balance entre fuerzas positivas Yang y fuerzas negativas Yin explicaban este tipo de trastornos. El sueño era entendido como un estado de unidad con el universo y muy importante para la salud. Allí las técnicas de curación incluían la administración de medicamentos y la acupuntura.
Más allá de las concepciones orientales, durante la Edad Media la concepción teocéntrica del mundo alejó a los médicos de la observación racional, considerando la enfermedad como castigo divino.
Recién en el siglo XVII el médico inglés Thomas Willis, basado en los trabajos de Boyle sobre la composición de los gases y la descripción de Harvey sobre el sistema circulatorio, desarrolló los principios de la practica de la neurología y contribuyo notablemente al conocimiento clínico de la patología del sueño.
Willis pensaba que el sueño era un período de descanso de las funciones pero con actividad del cerebelo para mantener el control de la fisiología y la producción del sueño con contenido onírico, que diferencio de un sueño quieto. De manera relevante, concibió la idea de que los trastornos del sueño no eran una sola enfermedad sino un síntoma de un conjunto de enfermedades, concepto que marcó las investigaciones que vendrían posteriormente.
Progresivamente el método científico la observación controlada y la experimentación fueron instalándose como métodos validos de progreso en esta área. En este sentido el naturista sueco Carl von Linné (siglo XVIII) enfatizó la importancia de los cambios cíclicos al señalar que diferentes plantas abrían sus pétalos a diferentes horas, con ello se sentaban las bases para el conocimiento de los ritmos biológicos.
En esa misma época, el italiano Luigi Galvani sentó las bases de la electrofisiología, demostrando actividad eléctrica del sistema nervioso, contribuyendo a la imposición de la neurofisiología en los caminos explicativos del sueño y sus trastornos. Así, el advenimiento de la histología, la bioquímica, la electrofisiología y la psicología permitieron variados métodos de investigación y explicaciones sobre el sueño y sus patologías.
Durante el siglo XIX, los indicios de diferentes fases del sueño fueron fruto de observaciones acuciosas, como las que llevaron al científico alemán Wilhelm Griesinger a relacionar el sueño onírico con los movimientos. Así se sumaron descripciones de cuadros patológicos relacionados con el sueño, como el insomnio, el terror nocturno, la narcolepsia y la apnea obstructiva del sueño.
En la segunda mitad del siglo XX, los avances tecnológicos permitieron una gran expansión del conocimiento médico, de la mano de disciplinas como la electrofisiología, la neurofisiología y los estudios sobre el comportamiento.
En 1929 el neurólogo alemán Hans Berger fue el primero en registrar la actividad eléctrica del cerebro humano, demostrando diferencias entre la vigilia y el sueño, lo que más tarde permitió la clasificaran el sueño en distintos estadios.
Concentrados en la narcolepsia, el síndrome de apnea del sueño y el insomnio, los estudios desarrollados durante el siglo XX permitieron grandes avances, hasta que en los ’60 la Universidad de Stanford en California Estados Unidos se inicia oficialmente la medicina clínica del sueño. En 1986 se funda la Sociedad Latinoamericana del Sueño en 1986.
Aunque se trata de una especialidad instituida como tal en forma reciente, el campo de la medicina que se aboca a los trastornos del sueño integra múltiples disciplinas en la búsqueda de un enfoque integral.
De este modo, la investigación científica desarrollada en los últimos años ha producido más información que nunca antes sobre la fisiología y fisiopatología del sueño. Así, la creación de un cuerpo de ideas sobre las causas de la somnolencia y el insomnio, han encontrado bases en la aplicación de nuevas tecnologías, que a la par de dar soluciones abren nuevas interrogantes que agregan mayor fascinación a la larga historia del hombre en la investigación del sueño.