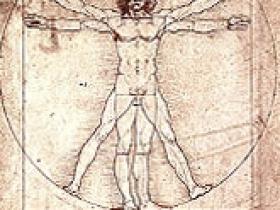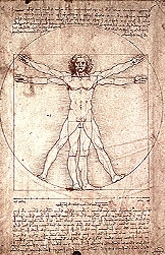Medicina y lenguaje
Pese a que en los países de habla hispana muchos médicos no manejan el inglés en forma fluida, la publicación de artículos suele realizarse en la lengua anglosajona ya que se le considera como el idioma universal en el mundo científico.
En efecto, los autores estiman que de este modo sus trabajos tendrán mayor difusión y reconocimiento, lo que frecuentemente ocurre dado que buena parte de las instituciones dan más crédito a los artículos publicados en revistas de alto impacto, la mayoría de las cuales están escritas en inglés.
Sin embargo, en las últimas décadas han surgido voces disidentes que defienden la publicación de trabajos en otros idiomas como español, francés y portugués, demostrando que no necesariamente esta decisión afecta el factor de impacto de los artículos.
Pese a que en la segunda mitad del siglo XX el inglés tomó un papel predominante en el ámbito de la comunicación científica, en épocas pasadas se vivieron diversas realidades que poco tenían que ver con la supremacía del mundo anglosajón.
De hecho, el griego fue el idioma de la medicina desde el siglo V a.C., efecto que incluso se mantuvo durante el apogeo del Imperio Romano. En la Edad Media, en tanto, entran a escena el idioma árabe de la mano del Imperio Bizantino y el latín en Europa occidental. Esta última lengua se impuso durante el Renacimiento, siendo también el idioma adoptado por la enseñanza universitaria. A fines del siglo XVIII, tras la Revolución Francesa, las lenguas vulgares sustituyeron al latín como idioma de la medicina, siendo el francés, el alemán y el inglés los portadores de los avances científicos más importantes.
Así, junto con los progresos de la ciencia y las comunicaciones, se hizo necesario contar con una unificación de criterios en diversos ámbitos, que se condijeran con la internacionalización de los avances científicos.
Frente a esta necesidad surgieron iniciativas como el desarrollo del esperanto, idioma auxiliar internacional creado por el oftalmólogo polaco Ludwik Lejzer Zamenhof. Esta idea fracasó, siendo reemplazada paulatinamente con la universalización del inglés que comenzó tras la I Guerra Mundial, instaurándose definitivamente en 1950, cuando fue evidente el predominio que Estados Unidos estaba alcanzando en el planeta. Ello fue potenciado gracias a que este país había sido refugio de grandes científicos que escaparon de la II Guerra Mundial.

Cinco décadas más tarde, el doctor Eduardo Arribalzaga, editor del South American Journal of Thoracic Surgery, asegura que ha llegado el momento de cambiar esta situación, revalorizando las publicaciones en otros idiomas, pues esta práctica favorecería la precisión en revisiones sistemáticas, con una merma de los errores de interpretación.
El autor argumenta que, a nivel latinoamericano, los idiomas reflejan nuestra diversidad y cuanto mayor sea la cantidad y calidad de la información surgida en estos países, mayor será su inserción en el concierto científico mundial.
Pese a esta sentencia, muchas revistas científicas de países periféricos tienen una citación menor al 2 por ciento, en comparación con las publicaciones editadas en países desarrollados, lo que frecuentemente desmotiva a los autores.
El doctor Arribalzaga defiende la divulgación científica en español y portugués, considerando que da cuenta de un amplio rango de culturas y grupos étnicos, así como de experiencias científicas válidas y valiosas, aún cuando se escriban en un idioma que no sea el inglés.
En esta misma línea, a mediados de los ’80, el Ministro de Asuntos Extranjeros de Francia decidió incentivar la publicación de artículos científicos en la lengua gala, demostrando que estos trabajos también podían ser admitidos por MEDLINE, sin que necesariamente se modificara su factor de impacto.
Por su parte, el científico canadiense David Moher, de la Universidad de Ottawa, no encontró diferencias significativas al analizar más de 100 investigaciones clínicas controladas y randomizadas, que fueron publicadas a principios de los ’90 en inglés o en otros idiomas en revistas de jerarquía mundial, tales como British Medical Journal, New England Journal of Medicine, JAMA y Lancet, entre otras, concluyendo que la inclusión de trabajos en otros idiomas que no sea el inglés favorece y aumenta la precisión en revisiones habituales y reduce la frecuencia de los errores de interpretación.
“No interesa el idioma en el cual se escribe, sino que importa que los artículos científicos sean originales y transmitan ideas o hechos nuevos que favorezcan el progreso de la medicina en beneficio de la humanidad”, ha señalado el doctor Arribalzaga.
Estos y otros autores indican que los trabajos que no son citados con posterioridad a su publicación deben este desconocimiento sólo a su deficiente calidad, motivo por el cual recomiendan que los buenos artículos pueden y deben ser escritos y publicados en el idioma nativo, pero siempre con traducción al ingles de resúmenes de sus principales contenidos.