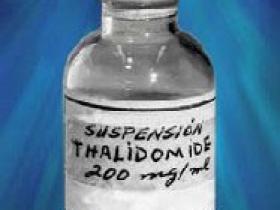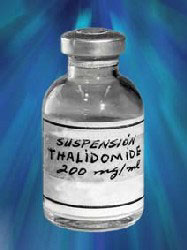La redención de la Talidomida
Por Paloma Baytelman
A mediados de los años 50, la Talidomida se vendía sin receta para el tratamiento de la hiperemesis gravídica. Su utilización en 47 países dio como resultado un aumento de malformaciones congénitas sin precedentes en la historia de la medicina moderna. En 1965 el fármaco fue retirado del mercado y el caso motivó un profundo cambio en las normas de control y autorización de nuevos medicamentos. Sin embargo, en la actualidad se han descubierto importantes efectos terapéuticos que podrían redimir a la Talidomida de su oscuro pasado.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los avances científicos y tecnológicos permitieron un notable desarrollo de medicamentos antibióticos, vacunas y otras drogas para enfermedades renales, neurológicas, cardíacas y dermatológicas.
El optimismo generado en este campo, significó un fuerte aumento en el volumen de fármacos consumidos por la población, sin mayores cuestionamientos sobre sus potenciales efectos adversos. No había entonces organismos gubernamentales con real autoridad para decidir la aprobación de medicamentos ni protocolos estrictos de control.
En este contexto, el hallazgo de la Talidomida fue considerado un aporte significativo. Las pruebas la mostraban como un fármaco muy seguro, pues los investigadores no encontraron una dosis, por elevada que fuera, capaz de causar la muerte a ratas de laboratorio.
Los estudios clínicos previos en Alemania fueron escasos y consistieron, principalmente, en distribución de muestras gratuitas entre médicos y empleados de las empresas productoras de la droga. Entusiasmados por su falta de toxicidad, el medicamento se lanzó en la modalidad de venta libre en 1957 y fue anunciado como el sedante más seguro del mundo, especialmente recomendado para el tratamiento de las náuseas durante el embarazo.
En los años siguientes, obstetras alemanes comenzaron a notar la aparición de raras anomalías congénitas y los neurólogos observaron un aumento en la incidencia de neuritis en pacientes que tomaban Talidomida, pero la relación entre estos problemas y la droga no estaba clara.
En 1960 el obstetra australiano William Mc Bride, fue el primero en manifestar su firme convencimiento sobre la correlación entre la incidencia de malformaciones y el uso del fármaco durante el embarazo. Se estima que antes de ser retirada del mercado a mediados de los ’60, la Talidomida fue causa de malformaciones en más de 10.000 niños. Sólo la mitad ellos logró llegar a la edad adulta.
El caso de EEUU
En marzo de 1961 se inició en Estados Unidos la gestión ante la FDA (Food and Drug Administration) para el lanzamiento de la Talidomida, de la que se esperaba una pronta y burocrática aprobación. Sin embargo, la doctora Frances Kelsey, que se había incorporado recientemente al organismo, devolvió la solicitud por considerar insuficiente la documentación presentada y pidió mayores estudios. Pese a las presiones e insistencias, la doctora Kelsey rechazó seis veces más la solicitud, pues continuaba disconforme con los análisis presentados.
Paralelamente, en Europa comenzaron a aceptarse las evidencias del efecto teratogénico de la Talidomida, por lo que fue retirada del mercado alemán, para luego ir desapareciendo de toda la región.
Cuando en Estados Unidos se enteraron de la noticia, la solicitud de aprobación fue retirada inmediatamente de la FDA, por lo que el medicamento nunca llegó al mercado norteamericano. La convicción metodológica de la doctora Kelsey salvó a miles de niños de nacer con graves malformaciones, razón por la que fue condecorada por el propio presidente John F. Kennedy.
Hasta mediados de los ’60, muchos países occidentales no tenían organismos que evaluaran las drogas antes de su lanzamiento al mercado. La mayoría de las conductas preventivas y de control que existen actualmente, surgieron a raíz de este emblemático y trágico caso.
Los nuevos usos
Al mismo tiempo que la Talidomida estaba siendo retirada de todos los mercados, el dermatólogo israelí Jacob Sheskin casualmente descubrió que el fármaco era efectivo en el tratamiento de un tipo de lepra llamado eritema nodoso leproso (ENL).
Consciente del sufrimiento de algunos enfermos, el médico decidió probar unas viejas muestras de Talidomida que había guardado, pues pensó que el sedante podría mejorar en algo la situación de estas personas.
Al administrar el fármaco, la mayoría de los enfermos no sólo logró dormir, sino que además comenzaron a curarse sus heridas, luego de algunos días de tratamiento.
La FDA aprobó el empleo de la Talidomida para lesiones desfigurantes asociadas con el eritema leproso en 1998, pero con restricciones sin precedentes en su distribución.
Confirmado en muchas otras personas con lepra, el hallazgo de Sheskin motivó el estudio de los mecanismos de acción de la droga y, a poco andar, los científicos confirmaron que las posibilidades de la Talidomida eran mucho más amplias.
Se descubrió, por ejemplo, que el medicamento tiene efectos antiinflamatorios, pues ha mostrado ser efectivo en pruebas controladas de pacientes con manifestaciones de estomatitis aftosa y en la enfermedad de Behcet. Estudios “sin control” y algunos análisis de casos, sugieren que la Talidomida podría ser útil en el tratamiento de otras patologías inflamatorias, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y la enfermedad de Crohn.
La droga, también permitiría alcanzar mejoras en el Sida y algunas enfermedades autoinmunes. Asimismo, se determinó que puede inhibir la proliferación de los vasos asociados con los tumores y, por lo tanto, disminuir o interrumpir su crecimiento.
Actualmente se está estudiando la utilización de la Talidomida en algunos tipos de cáncer, como el de próstata y el mieloma múltiple. En este último caso, el medicamento consiguió incluso que en algunos pacientes la enfermedad remitiera por completo.
Por otra parte, y aunque demasiado tarde para muchos niños, en el curso de las investigaciones se logró demostrar que la droga interfiere el suministro de sangre de las extremidades durante el desarrollo del embrión, lo que explicaría la particular capacidad teratogénica que convirtió a este medicamento, en el error farmacológico más dramático del siglo XX.