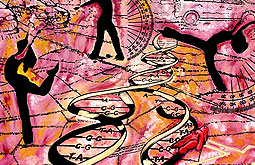Genética, promesa de futuro
Desde que Charles Darwin publicó “El Origen de las Especies”, el mundo de la biología ha tenido innumerables avances. Específicamente en el campo de la investigación genética, con el descubrimiento de la estructura del ADN, en la actualidad el mundo enfrenta desafíos éticos que hubieran sido inimaginables hace un siglo, cuando el científico británico William Bateson propuso por primera vez el término genética para referirse al estudio de la herencia y la ciencia de la variación.
En las últimas décadas se han realizado incansables esfuerzos científicos tendientes a determinar la localización exacta y los detalles moleculares de todos los genes y las interconexiones que componen los cromosomas, trabajo que se conoce como el Proyecto Genoma Humano (HGP, por su sigla en inglés), la iniciativa más prometedora y, a la vez, polémica en la historia de las ciencias biológicas.
El HGP busca determinar las posiciones relativas de todos los nucleótidos e identificar los 20.000 a 25.000 genes presentes en él. Con recursos que superan los 3.000 millones de dólares, el proyecto fue fundado en 1990 por el Departamento de Energía y los Institutos de la Salud de los Estados Unidos, con un plazo de realización de 15 años. Debido a la amplia colaboración internacional, a los avances en el campo de la genómica (especialmente, en el análisis de secuenciación) y la tecnología informática, un borrador inicial del genoma fue terminado dos años antes de lo planeado. En una conferencia de prensa que forma parte de los anales de la historia, esta noticia fue dada a conocer en forma conjunta por el entonces Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el primer ministro británico de la época, Tony Blair, el 26 de junio de 2000).
Las posibilidades que puede traer consigo el HGP parecieran ser infinitas, dado que ahora la genética, como ciencia, es capaz de identificar genes que dicen relación con las enfermedades, el envejecimiento y otros factores específicos, lo que entrega a las personas la posibilidad de liberarse de ciertas patologías o de rasgos físicos indeseados. Sin embargo, estos descubrimientos traen consigo las controversias éticas y morales, probablemente, más complejas de la historia de la humanidad.
Una polémica de larga data
Si bien “El Origen de las Especies” de Charles Darwin es una pieza clave en la historia de las ciencias biológicas, otros científicos realizaron aportes igualmente invaluables en el campo de la genética. Uno de ellos fue Gregor Mendel (1822-1884), sacerdote austriaco de la Orden de San Agustín, biólogo y matemático, quién estudiando semillas de legumbres descubrió de qué forma se heredan los caracteres.
En una de las caminatas que normalmente hacía por los alrededores del monasterio de Königskloster, Mendel encontró una variedad anormal de una planta ornamental y se preguntó cómo el espécimen había llegado a tener esas características irregulares. Fue en ese momento cuando comenzó a desarrollar su trabajo como investigador, tomando ese ejemplar anómalo y plantándolo junto a la variedad típica. En los años siguientes reunió 34 cepas de plantas de guisantes de viveros de toda Europa y durante varios años afinó cuidadosamente sus selecciones hasta que obtuvo verdaderas plantas reproductoras que diferían entre sí en siete pares de rasgos, incluyendo la forma de la semilla y las vainas, el color de la semilla, la longitud del tallo y la posición de las flores. Luego desarrolló diversos cruces lo que le permitió encontrar, describir y dar nombre a los rasgos de los guisantes transmisibles mediante herencia: al rasgo amarillo, lo denominó “dominante”, al verde, que desaparecía cuando estaba en presencia del amarillo, lo denominó “recesivo”. Así, Mendel ideó una teoría compatible con las proporciones relativas que había encontrado, según la cuál cada característica de un individuo estaba determinada por dos factores o “elementos”, uno heredado del padre y otro de la madre. Únicamente cuando los dos factores eran de la forma recesiva se podía desarrollar la semilla de color verde. El análisis de los resultados obtenidos le permitió descubrir las tres leyes que rigen los mecanismo de la herencia (o leyes de Mendel).
Aunque Mendel encontró la prueba real de la existencia de genes y que, en 1866, publicó los resultados alcanzados en las memorias de la Sociedad de naturalistas de Brünn, con el título “Ensayos sobre los híbridos vegetales”, no fue tomado en consideración por sus pares científicos, quienes aún continuaban discutiendo las controversias surgidas siete años antes con la publicación de “El Origen de las Especies” de Darwin.
Pese a no ser reconocido en vida, la obra de Mendel cobró fuerza a partir de 1900, a través de los trabajos de científicos como Hugo de Vries, Karl Erich Correns y Erich Tschermack. Asimismo, sus estudios se revalorizaron tras los avances que fueron posibles con la ayuda del microscopio, herramienta que a fines del siglo XIX logró un nivel de desarrollo adecuado para contribuir sustancialmente en el quehacer científico.
En este contexto, se comenzaron a desarrollar análisis del proceso de reproducción en tres grandes áreas: la diferenciación de las plantas y las posibilidades en torno a los híbridos vegetales; el estudio de las células, de la estructura del cuerpo humano y el desarrollo embriológico, y, por último, la transmisión de las características de una generación a otra. Es esta tercera área, abocada al análisis de la herencia, que se sitúa el HGP.
Previamente, Al realizar estudios en orquídeas, en 1836 el biólogo austriaco Robert Brown había descubierto el núcleo de la célula, describiéndolo como una parte esencial de la misma. Siguiendo estas investigaciones, el científico alemán Matthias Jakob Schleiden estableció que, en efecto, el crecimiento de las plantas era posible gracias a la producción de nuevas células, mientras que su compatriota, Theodore Schwann, señalaba que todos los seres vivos estaban compuestos de células.
En 1869, el químico suizo Johann Friedrich Meischer estaba analizando unas muestras de células blancas de la sangre y rompió sus membranas utilizando enzimas digestivos, obteniendo así muestras casi puras de material procedente del núcleo celular, del cual extrajo altas concentraciones de una sustancia química, rica en fósforo, que denominó “nucleína”. Conjeturó que la síntesis de nucleína podría ser un modo de la célula para almacenar fósforo o quizá tuviese “algo que ver con la herencia”. Dos décadas más tarde, se logró purificar aún más la nucleína, eliminando las últimas trazas de proteína, obteniendo así una sustancia gomosa con carácter levemente ácido: por primera vez el ADN había sido aislado, purificado y guardado en una botella con la etiqueta “Ácido nucleico”. Curiosamente, el recipiente fue depositado en el estante de un laboratorio y pasarían más de sesenta años antes de que se revelase que era, de hecho, una botella de genes.
De la mano del microscopio, los siguientes avances estuvieron marcados por los descubrimientos en torno a los estados de la división celular, la fusión del esperma y el óvulo durante el proceso de fertilización, y el inicio de los estudios de los cromosomas humanos y sus posibles mutaciones.
En 1902 el biólogo inglés William Bateson, fue el primer científico que logró demostrar las Leyes de Mendel en experimentos con animales, dando a conocer sus hallazgos en la Tercera Conferencia de Cultivo e Hibridación Vegetal el 31 de julio de 1906. “Hemos decidido utilizar el término genética, pues es completamente aplicable a nuestros estudios que se abocan al entendimiento del fenómeno de la herencia y la variación…”, dijo.
El desafío del siglo XX
A partir de los primeros años del siglo XX, el eje del desarrollo científico e intelectual comenzó a desplazarse de Europa a Estados Unidos. Allí, uno de los principales artífices de los avances en temas genéticos fue el embriólogo Thomas Hunt Morgan, quien se interesó en demostrar experimentalmente la relación entre factores hereditarios y cromosomas, al mismo tiempo que quería reemplazar la idea darwiniana de variación por el concepto de mutación, tal como anteriormente lo había propuesto Hugo de Vries. Cabe señalar que, mientras la idea Darwiniana de variación conlleva continuidad y cambios graduales a lo largo de las sucesivas generaciones; por el contrario, las mutaciones son repentinas, imprevisibles y producen un cambio discontinuo, resultando en un organismo con una característica radicalmente distinta de sus antecesores.
Con estas motivaciones, entre 1910 y 1925 en un laboratorio de la Universidad de Columbia, Morgan comenzó a desarrollar sus investigaciones utilizando a la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) como herramienta experimental, realizando fecundaciones controladas de individuos con características específicas, tales como la forma de las alas o el color de los ojos. Luego realizó estudios con otros animales, estableciendo gran parte de las bases que actualmente tiene la genética como ciencia: los cromosomas sexuales X e Y, la aparición de mutaciones esporádicas que se transmiten a las generaciones sucesivas, la herencia ligada al sexo, los mapas genéticos (o localización de los distintos genes en cada uno de los cromosomas), la recombinación o sobrecruzamiento entre cromosomas, a partir de la cuál se puede estimar la “distancia genética” entre dos genes, según la probabilidad que tienen de heredarse de forma conjunta, etcétera. En 1933, Morgan recibió merecidamente el premio Nobel en recompensa por su exhaustivo trabajo que había convertido al gen de un mero ejercicio intelectual a algo tangible, físicamente localizado en un trozo de cromosoma en el interior del núcleo celular, cuya herencia seguía leyes extraordinariamente precisas.
Los siguientes avances en genética vinieron también de la mano de Thomas Morgan, que había dejado Columbia en 1927 para fundar la sección de biología del Instituto de Tecnología de California, conocido en todo el mundo sencillamente como CalTech. George Beadle y Edward L. Tatum (premios Nobel en 1958) fueron alumnos de Morgan y se constituyeron en la primera generación de “genetistas moleculares”.
En lugar de desarrollar sus estudios en la mosca de la fruta, sus investigaciones se basaron en el hongo moho rojo Neurospora, cuya biología resultaba más sencilla, lo que les permitió observar las mutaciones en relación con las capacidades de reacción bioquímica y las rutas metabólicas, determinando que la función normal del gen era guiar la fabricación de la enzima, a lo que más tarde se agregó que todas las enzimas conocidas eran proteínas.
En cuento a la naturaleza química de los genes, se sabía que los cromosomas eran una mezcla de ácido nucleico y proteínas. Pese a lo que se pensaba hasta ese momento, en 1944, los experimentos de Oswald Avery, Colin McLeod y MacLyn McCarty, demostraron que el material genético, o “principio transformador” era el ácido nucleico.
Desde entonces los avances comenzaron a sucederse de forma muy rápida. En 1953, James Watson y Francis Crick determinaron que la estructura del ADN es una doble hélice, formada por dos cadenas orientadas en direcciones opuestas, cuya tridimensionalidad se mantiene gracias a enlaces de hidrógeno entre bases nitrogenadas que se encuentran orientadas hacia el interior de las cadenas. Dicha estructura sugería que el material hereditario podía ser duplicado o replicado.
A principios de los años ’60 científicos de diversos centros de liderazgo científico a nivel mundial se encontraban trabajando en los primeros pasos de elucidación del código genético, aislando la polimerasa del ADN y la ARN polimerasa y descubriendo el ARN mensajero.
Con el aislamiento de las primeras endonucleasas de restricción, los años ‘70 presencian el advenimiento de las técnicas de manipulación y secuenciación del ADN. Así, en 1982 se consiguen los primeros ratones y moscas transgénicos.
Aunque se trata de más de un siglo de investigaciones científicas, sin duda la década de los ’90 concentró la mirada de la opinión pública, gracias a experiencias científicas que parecían acercar definitivamente años de estudios en laboratorio a la cotidianeidad humana, con hallazgos referentes a genes cuyas mutaciones son las responsables principales de patologías tales como la fibrosis quística, o la creación de la oveja Dolly, el primer mamífero clónico obtenido a partir de células mamarias diferenciadas. Fue también en este período cuando se comenzó a trabajar en el Proyecto Genoma Humano.
Hoy la terapia génica es una realidad que cada vez se expande al tratamiento de más patologías, al mismo tiempo que los descubrimientos han permitido desarrollar aspectos tales como consultorías genéticas para padres, permitiéndoles tomar medidas preventivas cuando se han estimado riesgo de heredar una carga de malformación o enfermedad.
Pero más allá de las evidentes ventajas, los conflictos éticos que significan estos avances son los más grandes que ha debido enfrentar el hombre durante su historia, en especial en lo que se relaciona con las posibles futuras discriminaciones genéticas.
Según expertos del M.I.T., el Proyecto Genoma Humano tiene como fin último producir una suerte de tabla periódica de los genes, la cual mostrará afinidades evolutivas y funcionales entre los genes humanos, aportando una perspectiva global del funcionamiento celular, examinando varios genes a la vez. Además de los beneficios, disponer de esta información significará la necesidad de poner mayor atención a los aspectos éticos, legales y sociales. Pues, a medida que los análisis genéticos aumenten su potencia y disminuyan sus costos, el potencial para la generación de aplicaciones intrusivas aumentará también de forma exponencial. Las preguntas son muchas, las posibilidades beneficiosas, millones, las disyuntivas éticas y morales serán, sin duda, aún más.